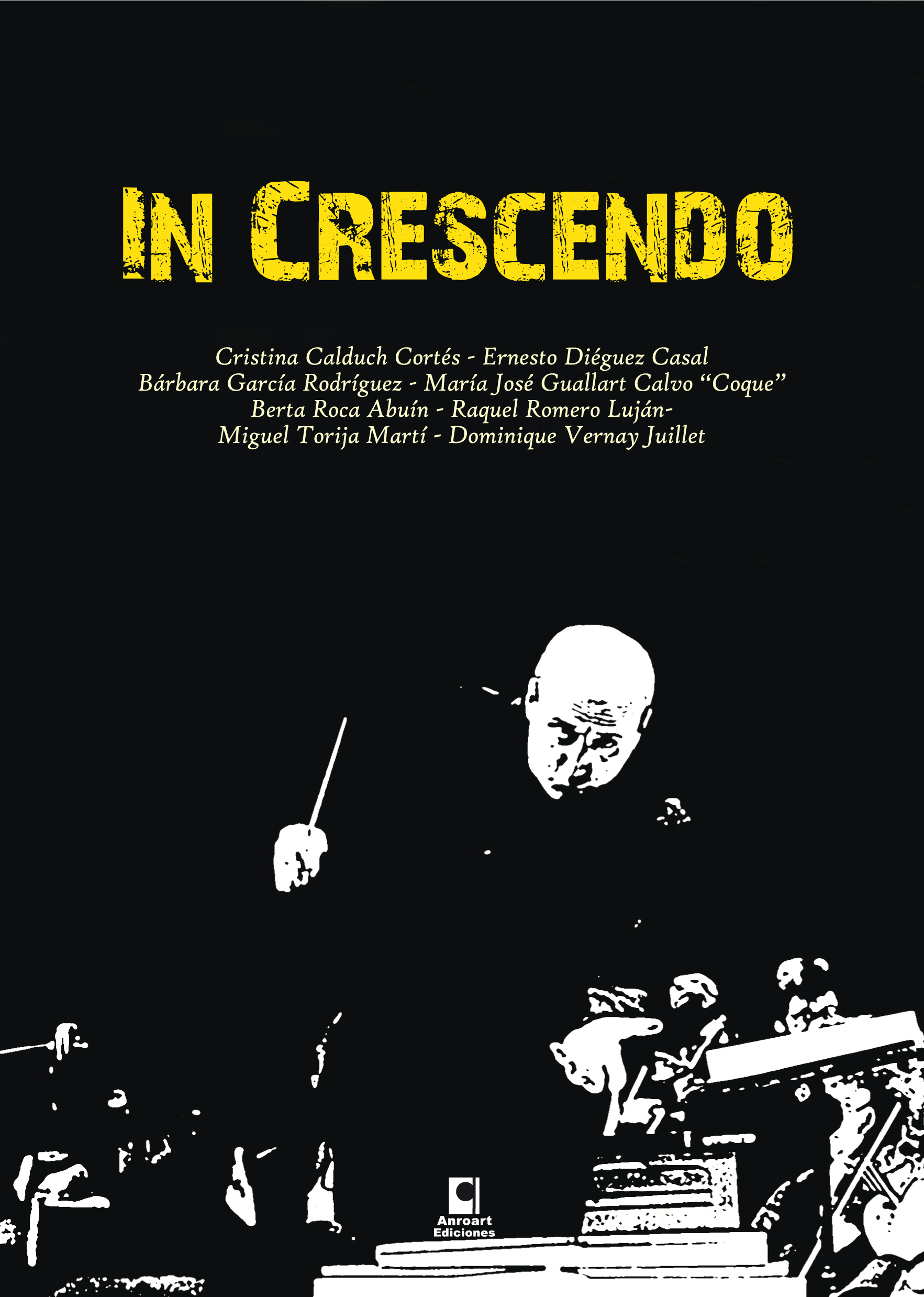Era
mediados del verano, un típico verano nuestro, de temperatura agradable con un
sol que se escondía perezoso detrás de una masa de nubes.
El
paseo por la avenida que bordeaba la playa estaba lleno de gente, de niños
correteando, vendedores de baratijas, terrazas donde la conversación relajada
se unía al compás del rumor del mar suave y lento.
A
lo lejos, asomada al balcón, estaba mi tía. Destacaba su vestido blanco, de
estilo ibicenco, sobre su piel dorada por el sol. La casa miraba hacia el
horizonte, amarilla y elegante.
Agité
mi brazo para llamar su atención. Al verme me devolvió el saludo acompañado de
una sonrisa.
Subí
la escalinata estrecha que conducía a la vivienda. Una vez arriba, me recibió
con un cálido beso. Mi tía Nieves es una mujer fascinante, admiro su fortaleza,
su espíritu jovial, su dulzura.
La
casa olía a merienda. En la mesita auxiliar había colocado algunas bandejas con
un surtido de deliciosos bocadillos y pastelillos de crema, mis favoritos.
Desde
la cocina se expandía un refrescante aroma a limonada. Allí estaba mi prima María
que, sin dejar de remover el contenido de la jarra de cristal, me saludó con su sonrisa afectuosa. No nos veíamos desde las pasadas Navidades.
Esperábamos
a los demás primos y llegaron poco tiempo después. Tal como nos suele suceder
cuando estamos juntos, nos envolvió algo mágico, como si latiéramos con el
mismo corazón.
Nos
sentamos todos en la terraza. Teníamos hambre, así que decidimos trasladar la
mesita al exterior porque allí nos encontrábamos más a gusto. Todo estaba
delicioso. La conversación giraba en torno a anécdotas de la familia, y algunas nos hacían reír con ganas al volverlas
a revivir. Entonces fue cuando mi tía tomó la palabra, nos miró a todos y nos
dijo tranquilamente:
─¿Sabían
que yo conocí a mi madre, a la abuela, cuando tenía cuatro años?
Nuestra
primera reacción fue reírnos a carcajadas. Era una ocurrencia sorprendente. En
medio de nuestras risas, una de mis primas le comentó:
─¡Vaya!
No sabía que fueras adoptada.
De
nuevo, siguió la carcajada general.
─Pues
lo digo en serio. No es una broma. Y, por supuesto, que no fui adoptada.
No
callamos y la miramos aguardando a que nos lo aclarara todo. Casi habíamos
acabado con el contenido de las bandejas. Nos estábamos tomando el último vaso
de limonada y nos acomodamos esperando, con cierta incredulidad, la historia
que empezó a relatarnos:
"Recuerdo mi
infancia en la casa de la abuela, una casa llena de gente siempre ocupada en un
sin fin de tareas. Cada estación tenía las suyas propias. A mí me encantaban los inicios del otoño. Las habitaciones se impregnaban del perfume de los membrillos y, cuando se
preparaba la confitura, entrar en la despensa era un viaje maravilloso a través
de los sentidos. Creo que ese olor quedó para siempre impregnado en sus
paredes.
Me gustaban también
los días en los que se regaban los helechos. Recuerdo que, desde el lugar del
que colgaban sus largas hojas, el agua de la regadera caía como lluvia y nos
gustaba ponernos debajo y mojarnos. Mi madre se enfadaba, claro está, luego
había que secar el suelo y eso ya no me agradaba tanto.
Finalizaba el verano de mis recién cumplidos cuatro años. En la salita donde todos se sentaban cada tarde, la radio
emitía un programa de canciones. Recuerdo a Jorge Sepúlveda con su "Casita
de papel".
Mis hermanas
mayores cosían. Algunas estaban preparando su ajuar: bordaban unos manteles o
ropa de cama. Yo me entretenía ayudando a hacer un ovillo con una madeja de
lana que rodeaba el respaldo de una silla.
Una de ellas cosía
un vestido pequeño.
─¿Para quién es?─
pregunté.
Mi hermana Pepa, me
miró, lo puso delante de mí y me dijo con dulzura:
─Pues es para una
niña que va a ir a la escuela pronto porque se está haciendo mayor.
─¿Para mí?─pregunté
de nuevo con una nota de orgullo.
Era verde, de un
verde precioso, de talle bajo y con un cuello redondo, blanco igual que los
botones que bajaban en fila hasta la faldita. Las mangas cortas y un poco
abullonadas tenían en el borde un pequeño encaje blanco. La tela la había visto
antes, pero no recordé hasta más tarde que procedía de un vestido que
perteneció a otra de mis hermanas.
Aquella noche no
pude dormir. Ir a la escuela me entusiasmaba, quería aprender a leer, quería
estar con otras niñas y jugar con ellas, pero al mismo tiempo tenía miedo, como cuando pasaba delante de la salita
o de las habitaciones que permanecían misteriosamente cerradas y en las que
estaba totalmente prohibido entrar. Siempre corría a toda velocidad, como si
hubiese algo dentro dispuesto a atacarme. Los días en los que se abrían de par
en par sus ventanas, era como desnudar sus secretos, en especial los de la
sala, con sus espejos y sus cortinas que caían recias desde el techo hasta el
suelo. Bueno, eso es ya de otra historia...
Cuando
entré en la escuela, se abrió para mí un mundo fascinante. Solía sentarme con
un grupo de niñas con las que también jugaba en el tiempo de recreo. Hablaban
de sus cosas, de lo que sus madres hacían. Yo las escuchaba: "mi madre
hace esto", "mi madre cocina aquello", "mi madre", "mi
madre"...
Quedé pensativa,
callada. ¿Qué podía decir? Me miraban como esperando algo sobre mi madre.
"¿Mi madre?
¿Yo tengo también madre?"
Estuve dándole
vueltas a la cabeza. Pensé en mi casa, en todo lo que allí sucedía. Cuando
llegué de la escuela, dejé la pizarrita en mi dormitorio y me dirigí a la cocina. Tenía sed, como siempre que
regresaba del colegio. Bebí un vaso de agua que me sirvió...¡Mi madre!
¡Claro! Repasé
todos los nombres de mis hermanas. La mayor era la que siempre estaba pendiente
de mí, pero la mujer que me sonreía en la cocina, con su pelo recogido, a la
que siempre veía trabajando, atendiendo a las gallinas, cuidando con mimo las flores, tostando el millo para hacer el gofio..., siempre ocupada; pero que cada noche me arropaba, me frotaba
los pies cuando hacía frío o se quedaba toda la noche a mi lado cuando me ponía
enferma, ella... ¡era mi madre!
Suspiré aliviada,
le di un beso y me fui a jugar con mi hermana pequeña, Isabel. ¡Ya podía contar
a mis amigas cosas sobre mi madre!."
─¿Qué
les ha parecido la historia? ─nos preguntó con una sonrisa─ Es lógico, si lo piensan bien. Aquella era
una época difícil y siempre las hermanas mayores cuidaban de los pequeños. Los
abuelos tuvieron que trabajar duro, éramos una familia grande.
Nos
quedamos boquiabiertos. Nunca habíamos oído esta anécdota de sus labios.
Entre risas y recuerdos, la tarde transcurrió apacible, igual que como empezó. Casi sin darnos cuenta, fue anocheciendo. Las farolas del paseo se encendían con timidez y la playa fue quedándose vacía.
Pensé en los relatos de la familia que han configurado mi vida. Algunos forman parte de lo cotidiano, sin interés especial, otros sin embargo son sorprendentes y fascinantes. Podría contarlos ahora, pero mejor los dejaré para otra ocasión.